Luz Neón
Manuel Basaldúa Hernández
Vivir en la ciudad tiene sus costos. No solamente económicos, sino también culturales y emocionales. La ciudad como concepto urbano de la historia moderna ha entrado en una espiral de transformaciones en términos teóricos como empíricos, es decir, experimentales mediante la vida cotidiana.
El crecimiento desmesurado en extensión de su territorio, de la densidad poblacional, así como los flujos migratorios ha desteñido las costumbres locales y han mezclado nuevas formas de comportamiento en los lugares huéspedes. Tal fenómeno trae como consecuencia un modo de vida transitorio y sin costumbres definitivas.
Las preocupaciones ahora son colectivas, y despoja al ciudadano de sus tribulaciones individuales, aunque así lo parezcan. Por ejemplo, el habitante de la ciudad piensa en el traslado, en su movilidad de su casa al trabajo o la escuela de sus hijos, o para ir al mercado, si tiene auto, enfrentarse al tráfico denso y las vías saturadas. Si va en autobús, la espera tediosa o el amontonamiento en las paradas del autobús, la competencia por poder subirse a una unidad, por encontrar un asiento disponible, porque no le ocurra un accidente al autobús. Si se va a pie, la dificultad de caminar por el arroyo de la calle porque las banquetas, si es que existe un trozo caminable, no esté lleno de puestos de comercio ambulante, de postes, de tubos, de trozos de concreto roto.
Imperceptible, pero presente, el ruido con altos decibeles de los autos, de las motocicletas, de las sirenas de las unidades de ayuda, de las actividades de la gente, rasgados por una letanía de “se compran colchones…”; un ruido que altera el sentido auditivo de los pobladores que ya no saben del silencio o de poder escuchar el sonido del viento o de los árboles.
Intangible, pero que imprime una presión a la vida urbana es el tiempo y la distancia, es decir, la prisa. Una prisa que se ve interrumpida por la velocidad en que nos desplazamos, y vemos que aumenta a medida que vemos que no avanzamos al ritmo que necesitamos para llegar a nuestro destino a o nuestras citas diarias.
Los hábitos y las costumbres ya no son más la devoción al santo patrono, la reunión con solaz entre los miembros de nuestra familia, el festejo en el barrio, la asistencia a un convivio grupal, estamos frente a nuevas generaciones de ciudadanos que desconocen los códigos simbólicos del territorio, pero que también con su nueva residencia transforman el territorio.
Vivir con una ciudad estresada, con nuevos códigos de comportamiento y altas expectativas de vida, al no ser alcanzadas trae como consecuencia ciudadanos inconformes. Pero también los habitantes huéspedes, a ver su paisaje transformado vertiginosamente y de manera descontrolada, con fenómenos y procesos que no ocasionan por su crecimiento natural, sino bajo presión de un desarrollo sin planeación, les causan inconformidades. Aparece entonces un malestar generalizado que provoca una ciudadanía inconforme que difícilmente podrá ser satisfecha.
El malestar urbano ocasionara que todos los planes de desarrollo, las acciones programadas de las autoridades para el beneficio de la ciudad, o cualquier agenda de intervención en la zona urbana, sean rechazadas mecánicamente, o bien con altas dificultades de aceptación, sin que sus autoridades reciban reconocimiento positivo alguno.
El malestar urbano es el nuevo sello de las altas concentraciones urbanas, un pago caro por el desarrollo intensivo.


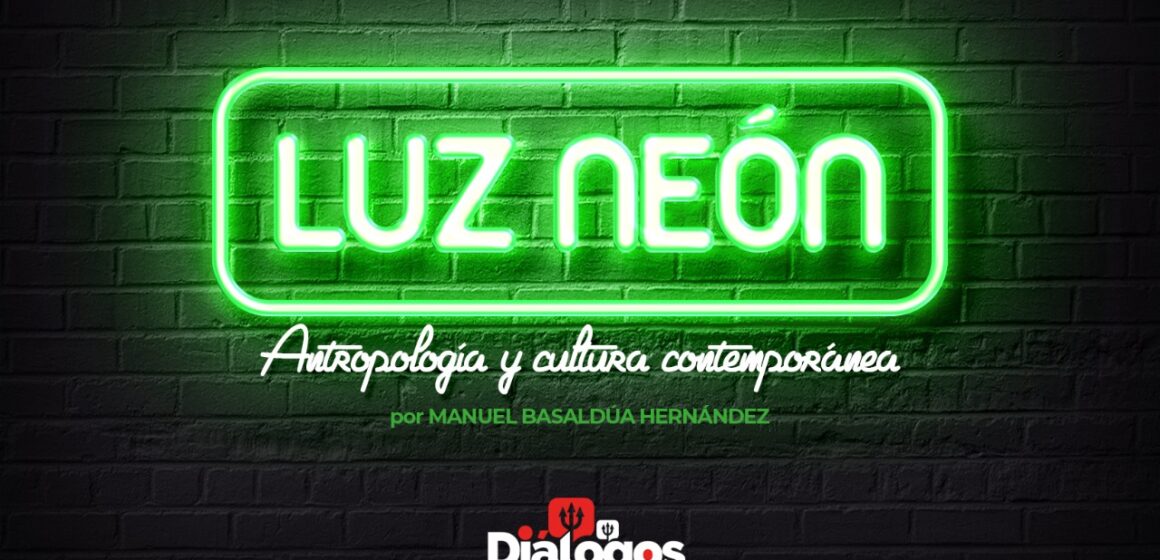
Deja una respuesta