Luz Neón
Lo que perdimos y lo que ganamos con la ciudad
Manuel Basaldúa Hernández
Un burrito en un corral. Come su alfalfa indiferente a los múltiples pares de ojos que lo contemplan, su pelo afelpado color café claro luce brilloso bajo los reflectores. Mueve sus orejas repentinamente, y su cola la mece de un lado a otro. Por momentos tira una coz con una de sus patas traseras. Si, un burro ha sido puesto en un stand de la Feria Ganadera de Querétaro, para que los niños y algunos jóvenes vean a un jumento en vivo. Estos animales ya no se ven tan fácilmente en el medio donde conviven las personas de las urbes.
Hace décadas, que los niños y jóvenes vieran un burro era lago usual, porque muchas personas los utilizaban como animales de carga, para transportar leña, agua, o mercancías, o incluso trasladar a sus dueños de un lado a otro. A nadie sorprendía ver un burro ni provocaba ternura o admiración. Había muchos arrieros.
Con la ciudad y su crecimiento exponencial el entorno humano pasó de rural a urbano, y con ello el pavimento fue cobrando terreno. Al igual que las viviendas con su construcción horizontal de forma compacta, es decir una al lado de otra, o de forma vertical, una sobre otra, sin dejar espacio para la flora y la fauna que antes rodeaba a las personas. El cambio dio paso a otros elementos de convivencia, y el entorno también cambio su forma de pensar e interactuar.
¿Con la vida urbana tan imbricada y densa que ganamos y que perdimos? Citare tan solo algunas de las cosas que ahora pudieran sorprendernos. Ganamos tener energía eléctrica con la que nos alumbramos a toda hora, o cuando lo requerimos. Pero con la masiva cantidad de focos domésticos y alumbrado público incrementamos la luminiscencia a tal grado que perdimos la negrura del cielo y poder ver y contemplar las estrellas. Difícil mirar una estrella fugaz o detenerse a descubrir las constelaciones, las figuras del zodiaco sobre nuestras cabezas en este tiempo.
Ganamos tener agua potable entubada en nuestras casas. Pero perdimos nuestros canales, acequias, ríos o manantiales de agua cristalina y termal. Todavía en la década de 1960 o 1970 había canales que transportaban agua de los pozos hacia las tierras de cultivo en lo que ahora son calles de cemento o pavimento.
La calle de “El Carrizal” rememora todavía ese paisaje, ubicado entre Ezequiel Montes e Ignacio Pérez con esas plantas a cada lado del canal. Cómo si fuera una imagen de una película de Tornatore, temprano en la mañana en esa misma calle de Ezequiel Montes casi esquina con lo que fuera la carretera Panamericana -ahora Constituyentes- aparecía un majestuoso y enorme caballo percherón de color blanco que jalaba una carreta con la que se repartía leche en gruesos envases de vidrio.
La crin volaba con el viento, a cada pequeño paso o trote del albino equino. Quienes pudimos verlo siendo niños tenemos una estampa nostálgica, más aún cuando se nos dificulta cruzar esas calles llenas de autos que son inclementes ante el peatón. Y dicho sea de paso, antes los traslados de las personas eran normalmente a pie, y se recorría casi toda la ciudad de ese modo. Ganamos en modernidad, pero perdimos la paz y tranquilidad del desplazamiento caminando. Igual se trasformo -y trastornó – nuestro paisaje acústico del entorno, lo que antes era posible de escuchar, como el viento con diferentes sonidos dependiendo de los árboles y sus hojas, el trino de las aves, los pájaros, o el zumbido de los insectos, fueron sustituidos por el repetido acelerar de los autos, el claxon tocando fuerte, un roar estruendoso de las motocicletas, y de los altos decibeles de unas bocinas de un comercio o de un auto que pasa por las avenidas.
Con las lluvias nos encontrábamos con pequeños charcos de agua cristalina que podíamos evadir o cruzar por ellos, ahora nos encontramos con fugas de aguas negras del alcantarillado y muchas veces no podemos esquivar. Y mucho menos escapar de sus fétidos olores.
Quienes nacimos con aquellos escenarios, bucólicos y campiranos, apacibles y silvestres los añoramos con nostalgia. Quienes no los conocieron, viven pensando en que todas las calamidades urbanas siempre han sido así y tienen que padecerlas con estoica resistencia. Dice Wittgenstein que “el mundo es todo lo que acaece”, por lo tanto, interpretamos que y ya no podemos dar marcha atrás a lo que hemos modificado, los hechos son la totalidad, no las cosas, así que debemos partir de esta realidad.
El caos del tráfico, la muchedumbre, el ruido constante y la vida urbana conveniente pero insufrible es el mundo que construimos, o que deformamos de aquellas fuentes casi primitivas.
Reevaluemos la frase inicial; ¿que perdimos? Aquella realidad que nos ofrecía una vida parsimoniosa y campestre, ¿que ganamos? La ilusión de que con la vida megaurbana viviremos mejor, en donde aspiramos alcanzar algún día la nueva vida campestre.


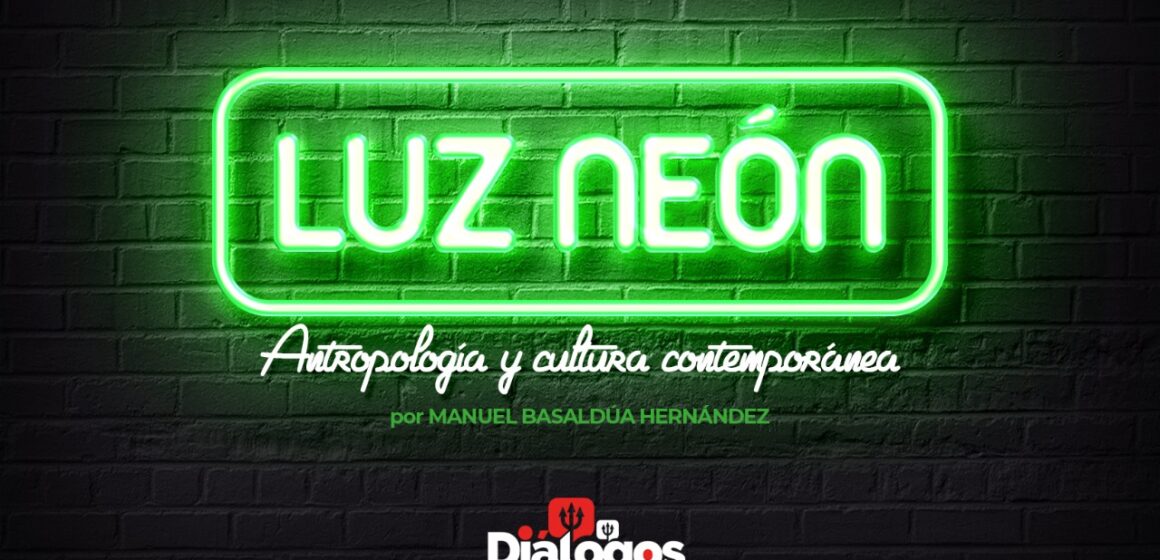
Deja una respuesta